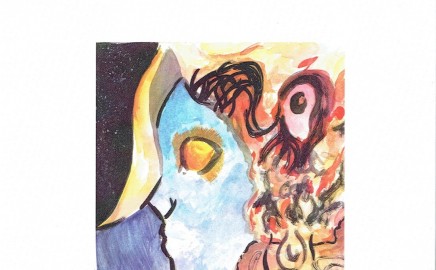En esta madrugada sin sueño, en mitad de un océano salvaje y embravecido, cae tal cantidad de agua sobre nosotros que ya no sé si llueve o es el mar que levanta paredes para hundir la barcaza. Nos zarandea y nos baña hasta los huesos. Apenas distingo nada; vamos comprimidos, apiñados, con las manos agarrando fuertemente el fusil para que no resbale y caiga sobre este suelo de madera que parece frío y metálico. La barcaza traslada a un puñado de hombres con pesadas y espaciosas mochilas. No llevan ni lanzas, ni adargas, ni espuelas, ni celadas, sino que sobre sus hombros cargan más de veinticinco kilos de extraños utensilios que al hidalgo de lanza en astillero le hubieran parecido más propios de otros menesteres, y no para enderezar el mayor entuerto que hombre alguno hubiera podido proponerse: salvavidas, máscara de gas, machete, tenazas para cortar el alambre espinado, pala para abrir trincheras, comida y agua para varios días… Quizá por eso yo cambiaría la pesada carga por una armadura fabricada por Hefesto, con escudo de cinco capas y un sólido casco de áurea cimera, para que sólo me hirieran por decisión del propio Zeus. O bien, aquel otro que usó Atlante en los Pirineos, hechizado y tan deslumbrante que cegaba la vista al adversario, aquel que Rugero, ruborizado, no quería usar por temor a que considerasen poco digna su victoria. Mas aquéllos eran tiempos donde los guerreros buscaban la gloria de las armas, mientras que hoy, yo sólo ansío la victoria que ha de llevarme de regreso a casa, y no me importaría ponerme el yelmo de Héctor que Vulcano fraguó y de cuyo encantamiento se sirvió el propio Rugero.
Nuestros jefes parecen haber oído las palabras de Rinaldo: deben enviarnos sin falta a Calais, o a cualquier otro punto de la costa francesa, en ayuda de Carlomagno y de Francia; quizá por ello el viento nos empuja con la velocidad con la que sale la flecha del arco. Dejamos la isla hará unas doce horas; allí quedó Calipso, la ninfa venerada, mitad carcelera de cuerpos deseosos de lucha, mitad amante que cobija la vida para hacerla menos mortal.
El atardecer muestra las variadas y bellísimas siluetas de las embarcaciones: acorazados, cruceros, destructores, barcos llenos de antenas, naves de transporte… mas mis ojos van más allá, ven en la neblina los cincuenta navíos de los beocios, los de los focenses; intuyen entre aquellas aguas, alejadas del Ponto, a Menesto con sus cincuenta naves de Atenas, a Diomedes con ochenta, a Agamenón y Menelao, hermanos también en la lucha, al astuto Odiseo con los cefalenios, a Níreo y a los soldados dánaos. Tal vez también esté Aquiles con sus cincuenta embarcaciones, aunque espero que no haya un Agamenón que nos prive del mejor guerrero por una estúpida disputa. Y busco entre los vergeles la figura de Eneas, hijo de Anquises y Afrodita.
La imagen es hermosa y única: jamás hombre alguno –quizá los aqueos que surcaron las aguas del Ponto- contempló tal cantidad de figuras oscuras navegando sobre este mar, hasta ahora metalizado, que con olas de dos metros parece querer engullir. Y pienso, como el poeta, que quien pudiera contar el ejército podría también enumerar de los Apeninos todas las plantas.
Es agradable contemplar las naves que, como niños en mañana dominical, sostienen grandes globos. Éstos ascienden, ángeles guardianes, para dificultar la movilidad de los aviones enemigos. Las hileras flotantes crean kilómetros y kilómetros de caminos blancos de espuma, y me traen a la mente la imagen de un libro de cuentos donde Gulliver, gigante, lleva agarrados por las amarras, como si fuesen de juguete, los diminutos barcos de la flota enemiga.
En cubierta y en las bodegas aguardan miles de hombres ansiosos por entrar en el continente, por recorrer el camino que, en el mejor de los casos, habrá de llevarnos al final de una guerra que parece interminable. O quizá, como en aquella otra, provocada por la conquista de Ilión y de la hermosa Helena, tengan que pasar diez años hasta que ciertos dioses, caprichosos y vengativos, se hayan divertido lo suficiente.
En esta noche profunda busco las estrellas que el abuelo me enseñaba en el porche de su pequeña casa en mitad de los pastos. La electricidad todavía no había llegado hasta las montañas y, en aquellos años de depresión, mis padres me enviaban con mis abuelos maternos durante los largos meses sin escuela, para que me alimentara con leche recién ordeñada y sopas de pan blanco. Comíamos mazorcas de maíz y patatas asadas sobre las brasas de un fuego que no conseguía palidecer aquellas estrellas. Este cielo de hoy se parece al de entonces, cuando el abuelo, sentado en la butaca que hacía crujir las maderas del porche, bajo la luz del quinqué, leía un libro.
En otras ocasiones había oído atentamente la lectura de los mayores, durante las veladas nocturnas que se sucedían a las breves cenas, pero siempre eran páginas de la Biblia, aunque últimamente la radio acallaba las voces y, en semicírculo, familia y amigos escuchaban la voz mágica del aparato, como si fuera la palabra sabia y curativa del gran encantador Esquife, mientras los libros iban quedando abandonados en la repisa de la alacena. Pero en casa del abuelo era diferente: no había radio y sus libros estaban llenos de héroes, nigromantes, dioses humanos que saciaban la imaginación de aquel niño. Así llegaron, en las largas noches de estío, Aquiles, Odiseo, Orlando, don Quijote y algunos más que no creo necesario enumerar, pero que me acompañan en esta jornada clave de mi existencia.
Esperamos los ataques de los ocultos submarinos emboscados y los bombardeos de la aérea Luftwaffe, pero nada de eso aparece. ¿Se reservarán para después? ¿Qué está pasando? ¡Qué diferencia con Dunkerque, cuando los sanguinarios cazas caían en picado para disparar alegremente contra las tropas en retirada, y hasta los pescadores se acercaban con sus barcas para recoger a los exhaustos soldados! Ausentes ahora los enemigos, es palpable la tensión por las minas flotantes semi-sumergidas; en cualquier momento, al mínimo contacto, pueden estallar.
Busco en las páginas oídas al abuelo la figura del monje nigromante que consuela y promete salvar del peligro echando mano de un libro mágico del que surge un espíritu que ayuda a superar los escollos; ni siquiera quedan fortalezas de Tristán donde pudiese ver las pinturas del futuro de los hombres insignes y de aquellos más humildes que, como yo, les habrán de ayudar a alcanzar la gloria
Nos lo habían advertido, incluso nos habían dado bolsas para el mareo, pero la singladura se hace más dura de lo previsto. El mar no parece que vaya a amainar, -¡y eso que se postergó la operación veinticuatro horas por la climatología adversa!-. El interior de la embarcación se llena del olor nauseabundo y característico de los vómitos. El fuerte movimiento de las olas hace inservibles las bolsas, y no se puede evitar que el compañero de atrás arroje la cena sobre la espalda de quien está delante.
Bajo esta luna llena he divisado el avance de las naves; conforme nos adentramos en el canal la hilera de barcos aumenta, parece no tener fin; la mayor flota de barcos divisada nunca por Poseidón se adentra en la noche, y pienso en las naves aqueas que avanzan dirigidas por Néstor, Diomedes, Menesteo… ¿Tendremos nosotros un Homero que cante en versos nuestra gesta?, ¿o quizá será el cinematógrafo el encargado de describir la heroicidad de los soldados muertos en la Bretaña Francesa? ¿De qué lado se habrá decantado Hera? ¿Estará de nuestra parte Ares, dios de la guerra, o se inclinará por nosotros su padre, Zeus? ¿Carecerán nuestras tropas del adivino Calcante para interpretar el futuro que nos aguarda?, ¿Será nuestro jefe supremo un insensato Agamenón, capaz de dejar sin combatir lo mejor de su ejército por una joven, Briseida, la de la bella cintura? No lo creo, necesito pensar que los mejores entrarán en combate; incluidos los meteorólogos convertidos en nuevos augures, capaces de interpretar las borrascas, los anticiclones, las tormentas… sin con ello quebrantar los deseos del dios marino.
Una década costó a los aqueos vencer a los teucros y conquistar la fuerte resistencia de la inexpugnable Troya; y sin embargo, tuvo que ser la astucia de un Odiseo guiado por los dioses el que derrumbara el poder de las murallas. Así también nuestro ejército se ha valido de nuevos ingenios, menos conocidos que el caballo de pulimentada madera, pero igualmente valiosísimos: tanques anfibios a cuyas espaldas podremos salvar las vidas, carros antiminas para hacerlas estallar antes de que revienten bajo nuestros pies. ¡Hasta la barcaza que me lleva ha sido especialmente diseñada para planear sobre obstáculos colocados en el mar: se abre por delante para evitar que el enemigo nos convirtiese en cadáveres, antes de que pisásemos tierra gala, si tuviéramos que saltar por sus laterales!
Diez años costó a los aqueos la destrucción de la ciudad, cinco hace ya que Hitler -hermano en crueldad de Ezellino, tirano considerado por todos como hijo del demonio- empezó con la invasión de Polonia este infierno terrestre que asola el mundo. ¿Nos quedarán todavía otros cinco años? Esperemos que los dioses se compadezcan de nosotros y permitan que el tiempo se acorte: después de todo, la fiereza de nuestras armas, comparadas con la espada, la lanza de fresno y la flecha de los guerreros que usaban el cobre, permite verter en un día más sangre de la que los antiguos derramaron en diez años.
Nos dijeron en la nave de transporte que apenas si serían unas pocas millas por el húmedo camino. Bajamos por las redes de los costados de las naves y comenzamos a llenar las miles de barcazas que nos dejarán cerca de la playa, a pocos metros de la orilla; tendremos que tener cuidado con el armamento para evitar que se encasquille con la arena. El estado del mar hace del corto recorrido algo infernal, pero lo peor –lo sé- está por llegar.
No, no nos esperan las arenas de Ilión, apacibles, sobre las que se entrenaban y jugaban los soldados de Aquiles, tirando discos, flechas, jabalinas, comiendo la roja carne untada con grasa y bebiendo el oscuro vino, esperando que desapareciera la ira de su jefe junto a las cóncavas naves, en dique seco; tampoco nos aguardan las playas cubiertas de focas, apacentadas por Proteo, aquél capaz de metamorfosearse en animal, fuego o agua; ni las arenas donde Nausícaa y las esclavas jugaban a la pelota. No, he desembarcado en demasiadas playas y sé que la arena estará cubierta de todo aquello que impida cruzarla con rapidez: cristales rotos, chatarra cortante, alambre de espino, e incluso minas. Un paisaje desolador, pero una vez abandonada la barcaza será peor pretender volver atrás.
Había sido informado, había visto fotografías aéreas, sabía que esperaban que desembarcáramos durante la marea alta, así el recorrido por la arena sería más corto; pero el zorro del desierto había plantado las playas de “erizos”, “tetraedros”, esa especie de cruces en forma de equis clavadas en la arena, sumergidas bajo el agua con la marea alta, para que rasguen las embarcaciones que intenten acercarse, e impidan el paso de los carros de combate. También habría altas estacas en cuya parte superior se ha clavado una mina, y muchísimas alambradas de espino. Por eso era importante “marea baja y luna llena tardía”, condiciones decisivas para la elección del día. La playa será así mucho más larga, las posibilidades de ser abatido por las ametralladoras aumentan, pero por lo menos los obstáculos estarán al descubierto.
Confío en mis superiores, en los estrategas militares, y espero que el capricho de los dioses no forme parte de la partida. Contrariamente a lo que podría pensarse, por el elevadísimo número de soldados que participan, cada vida es única e irrepetible, por lo que se ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle que sirva para ahorrar una sola de ellas: el soldado de mi izquierda lleva esos tubos largos que sirven para hacer saltar las alambradas y que nos habrán de permitir el acceso a la abertura de las casamatas, ese gran ojo del cíclope Polifemo que escupe muerte, devorador de carne humana, y que yo habré de cegar.
Sé que, mientras cruzo el canal, miles de paracaidistas han sido lanzados para ganar tiempo e impedir que puedan llegar tropas enemigas de refresco en auxilio de aquellas que están estacionadas en las playas.
Oigo la fuerza de las olas con el sonido de fondo del motor diésel que impulsa la barcaza. Algún que otro soldado ha comenzado a achicar agua con el casco, más por hacer algo que por necesidad. Pienso en el desembarco frustrado de Dieppe; aunque la información es confidencial, sé que fueron muchos los muertos. Es lógico, en un desembarco no hay escapatoria: las barcas vuelven a las naves para recoger nuevos soldados, y tú quedas frente al enemigo en una playa sin protección, sin cuevas frescas ni grutas consagradas a las ninfas Náyades y sus ricos panales de miel fabricados por abejas marinas.
Aunque sólo soy un modesto oficial, comprendo la mentalidad del alto mando: ¡será a lo grande! Si desembarcaran veinte mil hombres y muriesen quince mil, sería un desastre; pero si mueves a cientos de miles –se habla de que pueden llegar a ser más de un millón de soldados los que pasen por estas playas- entonces, quince mil sería un número insignificante respecto al grueso de la tropa y a la victoria conseguida.
“No tendrán balas para todos”, me repito a mí mismo para darme ánimos. Pero yo voy en la primera oleada, así que es mejor pensar que nuestros aviones, que seguramente continuarán bombardeando todo el amanecer, no dejarán ninguna de aquellas malditas casamatas donde se esconden cañones, morteros y ametralladoras.
Contrariamente a los antiguos, ni estoy sediento de sangre ni necesito saquear a los vencidos: el uniforme del III Reich no es tan espectacular como las corazas y escudos de bronce de los troyanos, ni mucho menos de oro como la del insensato Anfímaco. Ni siquiera sé si quiero llevarme algo a casa de este infierno. En principio no deseo nada que me recuerde este horror, pero, por otra parte, guardar algún recuerdo implica que en tu interior crece el sentimiento de que volverás a la patria para poner junto a la radio un casco o una medalla quitada al enemigo.
No ansío la ínclita fama, la gloria de siglos, a cambio de la breve vida mortal; mi madre no es Tetis, la mía desea para su hijo larga vida, pues sabe –como los antiguos- que en la guerra es difícil conservar todas las familias de los hombres y salvar a todos los individuos. Muchos se complacen en las guerras que las madres maldicen. Soy como el Aquiles de la Odisea, no el altanero de la Iliada; por eso prefiero ser labrador y servir a otro antes que reinar sobre los muertos. Tampoco soy el imaginario Castor Hilácida, el que huyó de las labores agrícolas, de la acogedora casa donde crecen los hijos, deseoso de coger el remo de las naves guerreras, ansioso por la lucha, el combate, la metralla… De morir, habrá tiempo. Pero si yo cayera, sé que los demás recordarán con orgullo y generosidad las palabras del ermitaño: Nada es la muerte de uno solo, frente a la salvación de infinita gente.
Sé que, si fracasamos hoy, la guerra se postergará algunos años más. Estoy cansando de dejar que mi vida pase con un arma en las manos. Miro la neblina que cubre la luna; nubes negras y densa niebla ocultan las playas normandas al tiempo que nos protegen de la vista de nuestros cazadores. Estamos a unos cientos de metros de la orilla, veo las equis sobre la playa, empiezan los disparos desde las casamatas y los bunkers, y pienso en Mike, en su taller de soldador: dejaría toda la carga que llevo por una gruesa plancha metálica de las suyas, haríamos un buen escudo que yo luciría como una coraza fabricada con la piel escamada de dragón.
Acepto que puedo morir, que un obús o una granada me destroce, pero me molestaría que fuese una simple bala perdida de la que me habría podido proteger con una sencilla plancha de hierro. Mas no se puede luchar con el destino, y quién sabe si tendré descendencia. Quiero volver a la ferretería, y con suerte, llevar al cine a esa chica pelirroja que viene a comprar tornillos y púas con más frecuencia de lo que necesitan en su casa; con la esperanza de que ella sea, para mí, más Aldonza Lorenzo, tangible, que etérea y fantasmal Dulcinea del Toboso.
La Aurora, la hija de la mañana, la de rosáceos dedos, aparece entre sábanas de niebla mientras la artillería enemiga empieza a disparar y da de lleno a la barcaza de nuestra izquierda. Muchos cuerpos comienzan a flotar en las aguas sin que puedan penetrar en el seno de la tierra; la vorágine los arrastra al vasto regazo del mar. Más mira bien el valle, que allegado se halla el río de sangre, en la que hirviendo están los que a su prójimo han forzado, mas no son ellos los violentos tiranos provocadores de guerras, sino la juventud generosa que los combate. Veo a un joven, de apenas diecisiete años, con la garganta destrozada por la metralla, y recuerdo que por allí sale antes el alma, y me siguen viniendo en estos trágicos momentos las palabras de Dante A gente vi en el río sumergida hasta la testa, y con el pecho fuera, y mucha fue por mí reconocida. Algunos compañeros, con más fortuna, nos llaman para que los socorramos, pero ésa no es nuestra misión, las órdenes son claras: ya vendrán las unidades de salvamento; nosotros estamos aquí para seguir adelante, para apoderarnos de la playa. Unos, se hunden sin remisión por el peso de las mochilas, otros, con los salvavidas puestos, nos gritan para que los ayudemos. ¡Qué impotencia verles morir sin que ni siquiera hayan disparado un solo tiro! Mal presagio: se hunden algunos tanques sin que podamos hacer nada. Nos quedamos sin su potencia de fuego, y lo que es peor, perdemos la protección necesaria para no ser acribillados sobre los guijarros.
La rampa frontal de la barcaza va a caer sobre la playa, tendremos que salir rápido y tumbarnos en la arena, dinamitar los obstáculos y acallar el fuego enemigo. Frente a mis ojos veo claramente la figura de Quimera, con su naturaleza divina, cabeza de león, cola de dragón y cuerpo de cabra que respira encendidas y horribles llamas, y recuerdo que no he venido a luchar contra los dioses, pues aquel que lo intenta ni es recibido en casa por los hijos ni llega a la vejez. Estoy aquí para cumplir un destino. Así que, sin tener muy claro el porqué, desde el fondo de mi inconsciente, vienen a mi mente las palabras de Sarpedón, muerto por el amigo de Aquiles, Patroclo: Muchas son las clases de muerte que penden sobre los mortales, sin que éstos puedan huir de ellas ni evitarlas, vayamos y daremos gloria a alguien, o alguien nos dará gloria a nosotros.
Una cosa me separa de los antiguos: me da igual que mi cuerpo arda en el túmulo o sea entregado a los perros para que me devoren; seré polvo diluido en esta playa convertida en camposanto, sin tierra de Jerusálem.
Quiero ser “Nadie”, Odiseo ante Polifemo, para que cuando la Parca grite mi nombre, le pueda decir: “Nadie te acompañará”, y no halle así más muertos, vanas imágenes de hombres fallecidos.
Con la muerte presente, como cada día desde que comenzó este infierno, me pregunto nuevamente si habrá un futuro para mí. Ojalá Ariosto pudiese mostrarme las fuentes de Merlín donde esculpido está el devenir, pero sólo puedo exclamar humildemente como Bradamante “¿Qué merito es el mío / para que pronostiquen mi destino?”. Mas no es tiempo de Melisa, de Malagigi, de Atlante, ni de otros magos de los que enajenaron con su sola presencia la mente de don Quijote, hermano de Orlando en su locura. Hechizos, engaños, mágicas pociones, pero no para ahuyentar los fantasmas que con tanta precisión dibujó Doré en torno a la figura lectora del hidalgo Quejana, sentado en un sillón y con el libro en la mano, éstos me acompañarán siempre, sino para despertarme de esta horrible pesadilla.
Salto de la barcaza, un insecto gigante parece morderme el brazo, no suelto el arma, caigo al agua y me sumerjo en un chapuzón inquietante que me recuerda otra inmersión, aquélla en la balsa fangosa de riego, abrevadero al que íbamos a zambullirnos en agosto, después de esquivar al vigilante que nos lo prohibía. Bajo las olas recuerdo el día en el que me lancé en picado al fondo y rememoro cómo, al tratar de salir a la superficie, el guarda me lo impedía reiteradamente con una larga vara; tampoco ahora puedo tomar aire, me asfixio. Sumergido en las aguas, pienso en Rulero, en estas mismas circunstancias. Fue entonces cuando las palabras del eremita le trajeron hechos de su vida pasada y futura: sus abuelos y sus nietos le hacían compañía para superar los difíciles momentos vividos a merced de las corrientes marinas que tiran de sus pies, arrastrándolo hasta el fondo y mar adentro.
Una mano fuerte me agarra el brazo y tira suavemente pero con fuerza. Puedo respirar, miro hacia arriba y apenas si reconozco el rostro de quien tengo ante mí, pero puedo adivinar su nombre, el hipogrifo sobre el que cabalga, engendrado por un grifo en el vientre de una yegua, me es familiar. Subo sobre él, y el animal volador emprende el viaje hacia la cima más alta del cerco de la luna. En vano espero que nos detengamos en busca del viejo apocalíptico de túnica blanca y manto rojo como el minio. De nada sirve esta vez el carro uncido con cuatro corceles como llamas, nos basta el caballo alado para este viaje más sencillo hasta el astro creciente y menguante que ahora diviso resplandecer como el acero. No venimos a recoger la cordura de Orlando ni la mía; pues vana es en estos días de locura. Contemplo la Tierra sin guerras: pacíficos jóvenes flirtean, los campos normandos sembrados de trigo. Pienso en las bombas que ahora los ocupan. Deseos vanos, sueños imperiales, adulaciones, las vidas de aquellos que perdimos ocupan las montañas más altas. En una de éstas está la ampolla a mi vida dedicada, mas no hace falta que aspire el licor sutil y vaporoso, su contenido penetra en mí y comprendo que poco importan el número de días venideros que tendré ante mí, si éstos sirven para que algunos de mis soldados puedan volver a casa. Astoldo coge mi mano y la coloca sobre su arma: me trasmite la fuerza del combate bajo mis párpados sumergidos en aguas de sueños; un golpe de mar me los levanta y mi mano agarra el fusil de uno de mis hombres. Me sujetan, y parece como si el manto divino, con sus hermosas bordaduras labradas por Atenea y su broche de oro, me protegiese de esos insectos letales que van segando las vidas de mis compañeros. Nadie podrá escapar, las palabras de Néstor resuenan claras: En nombre de los ausentes os suplico que resistáis firmemente y no os entreguéis a la fuga. Como los aqueos nos encontramos a orillas del mar, lejos de la patria; la salvación está en nuestro coraje, en ser más fuertes en el fragor del combate. La batalla está en manos de nuestras armas, las palabras ahora no sirven. Sé que la Parca me rodea, teje el ovillo de mi vida, pero tengo la certeza de mi retorno; el hilo de lino es más largo de lo que aparentemente promete, y podré ver, a mi regreso, a mi viejo y fiel perro Argos, pues como Eneas, espero fundar un nuevo, aunque más modesto, linaje.
Los escollos se llenan de la carne y la sangre de los cadáveres que persiguen el canto de sirenas convertidas hoy en gruesos cañones; colorean de rojo las estrellas e incendian el aire llenándolo de nuevos esplendores. La moderna Escila devora a mis compañeros y veo por el aire sus cuerpos desgarrados por el monstruo marino que surge de esas casamatas donde están apostados hombres y cañones.
“Váleme Dios, querido Sancho, sé que para ti son cuevas desde donde se escupe fuego y se cobijan enemigas huestes; y para vos, estimado don Quijote, sé que seguramente veréis en ellos los hombros acorazados de un gigante feroz convertido por el sabio Frestón en invisible guerrero.” Mas poco importa ya si son soldados o gigantes; echo hacia atrás la palanca de mi fúsil y el ruido metálico de mi arma resuena en el eco del golpe de mazas sobre el yelmo de Membrino ya aboyado. Me alzo con la dignidad de los antiguos caballeros que defendieron a Carlomagno, y con la razón ya vuelta, me pongo al frente de mis hombres con la certeza de que un día podré ver, como Orlando, las calles adornadas con flores y guirnaldas, cubiertos los balcones con alfombras y tapices, dejándose caer desde las ventanas pétalos de flor, para festejar la alegría por una París liberada.